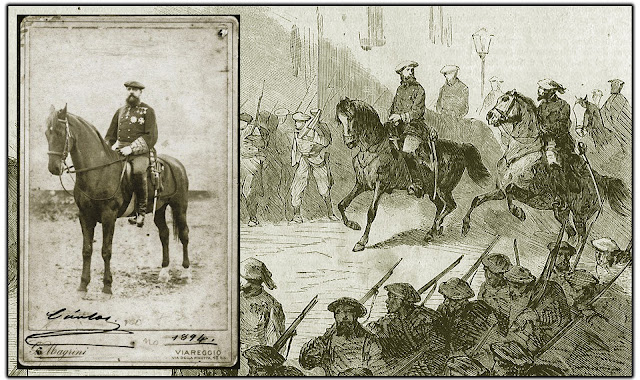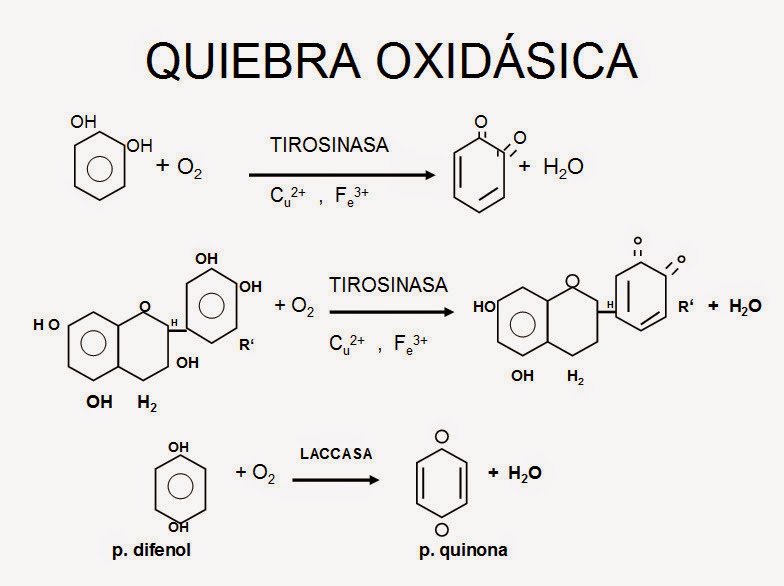Por: Reinaldo Spitaletta
Mi ciudad es color ladrillo, aunque los extranjeros la ven color naranja, les he escuchado pronunciar. Es una ciudad rara, rodeada de verdores. Bueno, color ladrillo es un decir, porque, si bien es cierto es el predominante en altos edificios y en numerosas casas, podría ser que un fogonazo del guayacán la convirtiera toda en un incendio amarillo. Usted quizá se ha dejado sorprender por estas flores en el piso, por esas otras que todavía no han caído, y sentir que habita en otro planeta, que es imposible que aquí uno pueda caminar por una acera tapizada de amarilleces y que un solo árbol sea capaz de ofrecer tanta alegría. Sí, es probable que nadie quede impune ante tal maravilla. Y entonces tome fotos o quiera coger algunas flores del suelo, para besarlas o echárselas al bolsillo.
Medellín tiene el color de ceibas y cámbulos urbanos, el de las flores del gualanday y también el de las frutas tórridas. En una carretilla se puede encontrar la inverosímil variedad del trópico: colores con olor a mango y piña y guanábana y mora, con sabor a papaya y mandarina, a patilla y zapote. Los vendedores ríen, haya sol o lluvia. Saben que en sus ventorrillos ambulantes hay torrentes de luz.
Alguien pudiera decir, no sin razón, que una ciudad también tiene colores metafísicos, según las estaciones anímicas. Por ejemplo, para doña Leticia Palacio, habitante de San Javier, Medellín es azul, porque, según advierte, en días soleados las montañas se ven de ese color, un color que se va extendiendo por patios y calles, por entejados y torres, y entonces ella dice que así es el vestido de las vírgenes, como la que ella tiene afuera de su casa en una urna de cemento, una imagen de la Inmaculada Concepción, y así el color de las hortensias de su antejardín.
Se han oído voces que hablan del color sepia de la ciudad, son palabras de viejos, encerrados en asilos y casas de la “edad dorada” que recuerdan sus años iniciales, cuando todavía el mundo era reciente, una parroquia, una aldea sin tantas ínfulas. Así de ese color ven, por ejemplo, la catedral metropolitana o la callecita del barrio donde crecieron. De ese modo pintan la ciudad con el color de sus nostalgias.
Hay días en que la ciudad toma el color amarillo turbio de su río o el de las barquitas tristes de los areneros, cerca de Moravia, donde hace años hubo un morro lleno de bazofia. Otras, el de los muchachos que se suben a los buses a vender confites y buhonerías, discos compactos y estampitas virginales, o el de los taxis, con su monótono amarillo. Es una ciudad inesperada. En agosto puede vestirse de claveles y pompones; en diciembre, de bombillos de fantasía, y en abril del color indefinible de la lluvia.
Lo mejor de todo es que cada uno puede pintarla a su gusto. Rosa como el parque Lleras, fucsia como el parque del Periodista; bermeja, como el de la tierra de los barrios altos; mandarina, como el solar de la casa de doña Esperanza, o como el color del viento que viene de Santa Elena cargado de flores y de soles mañaneros. Y, como en un tango, puede teñirse con el color de los ocasos. Ya, para certificar, no hay fábricas de arreboles, porque el poeta que las inventó ya no vive, y el mundo de la ciudad es ahora menos cromático y más sobresaltado.