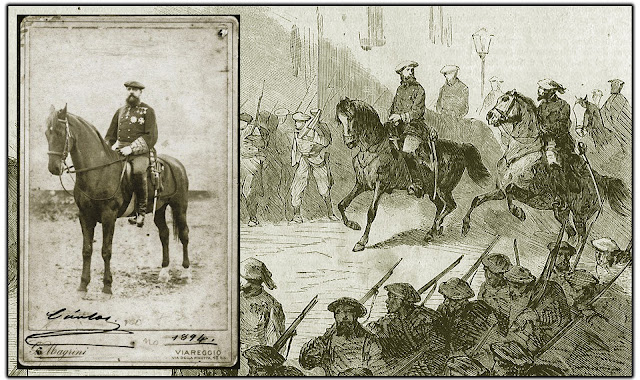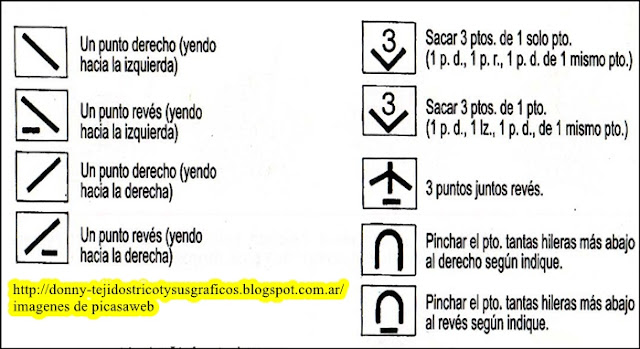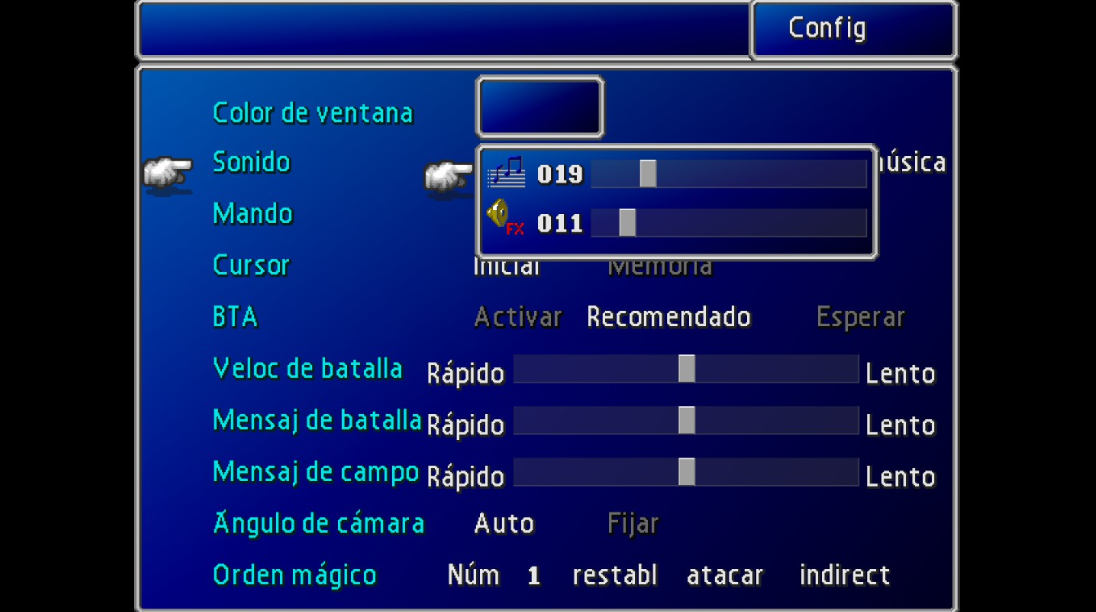Por: Reinaldo Spitaletta
Ya había pasado la adolescencia cuando vi a Anita Ekberg, una suerte de belleza inverosímil, con aires vikingos, la auténtica “hiperbórea rubia”, y para entonces ya me había enamorado de otras mujeres de celuloide, que alentaron las noches de estío de los años del deseo y de las pasiones turbulentas en que todos escribimos versos y cartas de amor a muchachas inexistentes. La primera visión me llenó de frenesí: la dama aparecía acostada de lado, la mano derecha sosteniendo su cabeza de soles fríos, oscuro el traje, sugerente el escote, en una valla publicitaria enorme, delante de la cual un tipo de sombrero y vestido oscuro clavaba sus ojos, quizá de pervertido embeleso.
Después (o antes), como a muchos, su figura que parecía salirse de la pantalla, cuando en la romana Fontana de Trevi se dejaba acariciar por las aguas, tras haber ella acariciado un minino callejero, mientras advertía con su voz de conquistadora “Marcello, come here”, nos dejó perplejos para siempre. Ya no había duda: se trataba de la mujer más bella (bueno, y ¿qué es la belleza?) jamás vista, con sus ojos desmesurados, sus pechos escondidos como un botín bien resguardado, Anita, Anita, decíamos, pronunciábamos su nombre para asirla, para que el filme jamás terminara, porque entonces qué sería de nosotros sin poder tener en casa una valla como la diseñada por Fellini en Las tentaciones del doctor Antonio, ni una fuente en la que pudiéramos al menos poner un afiche de la diva-diosa, carne y ensueño, con perfumes de humedad.
Con Anita pasaba como con la Lujanera del cuento de Borges: “verla, no daba sueño”. O sí, sueños de piel, de recorridos por los mapas de la voluptuosidad, por unas geografías carnales, en la que poco importaba si era una actriz talentosa, solo su presencia múltiple era lo atractivo, lo incontenible. Me parece ahora que una mujer como Anita nunca debió envejecer, porque era dar al traste con aquella imágenes increíbles de los años cincuenta y sesenta, cuando daba la impresión de ser de otro mundo, de pertenecer al universo intangible de las divinas divinidades, diosa descomunal que al volverse cuerpo todo lo alteraba. Aquella muchacha que había sido designada como Miss Suecia en 1950 y que no ganó la corona en Miss Universo, no podía pasar sin notoriedades.
Y entonces, claro, la fábrica de sueños y de estrellas, esa máquina de hacer dinero, no podía dejarla sin obnubilaciones y brillos. Hollywood le otorgó fastos y la mostró como una reina deseada, inevitable y propicia para aquello que los curitas llamaban “malos pensamientos”. En 1953, apareció como una venusiana en un filme de Abott y Costello sobre un viaje a Marte. En ese mismo año, la escandinava rutilante participó en otras dos películas, que nunca he visto: La espada de Damasco y El caballero del Misisipi, como tampoco vi las dos comedias en las que Anita es una atracción de locos para Dean Martin y Jerry Lewis. Tampoco la pude ver en Guerra y paz, en la que personifica a Elena Vasilevna Kuragina. Hubo que esperar a que llegara a los cines de la post-adolescencia La dolce vita (1960) de Fellini, que en rigor nunca supe porque aparecía en la “clasificación moral de las películas” como no apta para católicos. L’Osservatore Romano la catalogó como obscena, y tal vez por esas calificaciones se tornó más llamativa, aparte de que en ella actuaba el ejemplar femenino más provocativo y convocador de pecados.
Anita estaba ahí y pasaba a engrosar el fichero personal de adoraciones de pantalla grande, de fotogramas y fotos de revista, de advocación virginal que se invoca en horas de concupiscencia fetichista. Ahí estaba la Sylvia de la Fontana romana, la actriz de Bocaccio 70, la que modeló para Play Boy, una revista que a veces papá llevaba a casa con el pretexto que era para leer las grandes entrevistas allí publicadas. Y digo que una mujer como esa catarata rubicunda no debía envejecer jamás, porque muchos años después de haberme enamorado de aquella explosión de belleza, vi una fotografía de Anita de mil años, con sus ojazos desdibujados y su cara que en nada, pero en nada, recordaba a la despampanante muchacha que muy bien vestida se bañó en la mítica fuente para hacer una de las escenas más memorables del cine. Ah, cómo ansiaba uno que el traje oscuro, de cola, se deslizara para dejar al descubierto el corazón exacerbado de la ocurrente bañista. Cosas de las aspiraciones frustradas.
Anita se murió hoy en Roma (11 de enero de 2015), a los ochenta y tres años, mucho tiempo después de que algunos de sus presuntos amantes (Gary Cooper, Frank Sinatra, Errol Flyn y Tyrone Power), estaban bajo tierra y cuando ya la vida había dejado de ser dulce. Se quedó en la memoria colectiva su imagen de rubia que llegó del frío para provocar incandescencias en los que hubiéramos querido acompañarla a bañarse en la fuente de los deseos. O tener muy cerca sus “atributos maternales” en la gigantesca valla felliniana que anunciaba “beba más leche”.