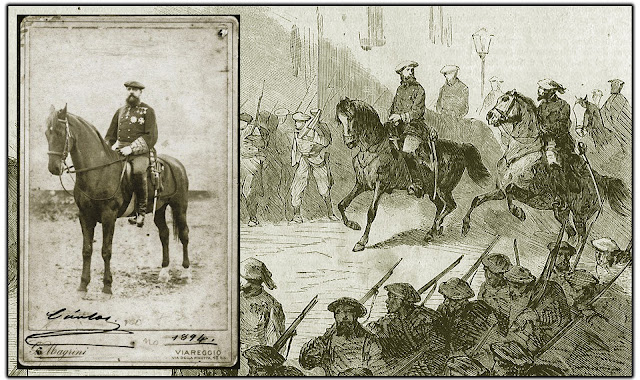Por: Milcíades Arévalo
Teobaldo era sordo, pero amaba la música más que a su novia. En lo posible procuraba asistir a los conciertos del Parque Centenario vestido de la mejor forma, no para llamar la atención entre la concurrencia sino porque el arte le merecía un respeto muy grande, como debe ser.
Se perfumaba con lavanda inglesa, se recortaba los pelitos de la nariz y se lustraba los zapatos hasta que le quedaran relucientes. Se adornaba la cabeza con un sombrero alunado de elegante factura, un bastón de cedro con empuñadura de marfil y una bufanda al cuello. Después de darle un pistoletazo a alguna mota que se le hubiera colgado en la solapa del abrigo, salíamos para el concierto, Teobaldo caminando en sus tres patas y yo con una silla a la espalda.
Cuando por fin llegábamos al parque, ya habían tocado las mejores sinfonías. Teobaldo ni siquiera se inmutaba. Colocaba su silla al lado del contrabajo, sacaba el cuerno del estuche y se lo ponía en la oreja, cerraba los ojos y ahí se quedaba, lelo, embelesado, ido. Ni la tempestad que se cernía sobre la ciudad, ni el zumbido de las moscas, ni el silbido del viento entre las ramas de los árboles, nada de eso le importaba, sólo la música.
Como yo vivía sediento de libertad me iba a dar vueltas alrededor del kiosco, les regalaba pétalos a las abuelitas le hacía morisquetas a las señoritas que estaban estrenando novio o me encaramaba en los árboles más altos... Mis pies podían llevarme hasta el horizonte, pero justo en el momento en que el cielo se confundía con los girasoles de van Gogh y el azul con el verano, al director de orquesta se le ocurría dar el batutazo final y yo tenía que regresar al lado de Teobaldo, sudoroso, hecho un ripio, mordido por perros callejeros o por muchachos peor de salvajes que unas fieras. Teobaldo no me decía nada porque sabía que yo era un chico sediento de alegría. Parsimoniosamente guardaba el cuerno en el estuche, se ajustaba las antiparras, chasqueaba los dedos como un mago y me gritaba:
--¡A la carga, muchacho!
Obediente como cualquier borrico, me terciaba la silla a la espalda y bajábamos por el sendero de las veraneras hasta la glorieta de San Diego a contemplar la estatua más bella de la ciudad abandonada entre el fango de una pileta por culpa de la desidia municipal. La Rebeca no era para mí, nada más que una estatua de mármol
Teobaldo, que por entonces vivía pensando en la mujer de sus sueños, en su dulce cuello de sílfide, la curvatura del dorso, la delicadeza de sus manos tendidas a ras del agua, la levedad del pie, se quedaba parado en sus tres patas (usaba bastón) contemplando La Rebeca, sus senos de mármol, grandes, turgentes, se deslizaba por la curvatura de la espalda y caía abatido bajo las nalgas, redonditas y firmes. Teobaldo hubiese podido quedarse toda la vida en la contemplación de su amada inmóvil, e imaginar todo lo que le diera la gana --imaginar era su dicha y la mía--, como serían esos lugares del mundo dónde la belleza era el primer amor de los hombres… Yo solo quería ver a los payasos, a las fieras y a las muchachas transparentes. .
Los circos de mi agrado no eran artificiales y mecánicos como esos que se ven hoy en día rodar por las ciudades, pintados de colores chillones por dentro y por fuera, sino esos donde los payasos reemplazan los objetos que les hacen falta y la risa se convierte en el invento más bello creado por el hombre…
En vez de enredarme en disquisiciones estéticas con Teobaldo, porque hasta para eso era un maestro en desquiciarme los sueños, me bastaba decirle que íbamos a llegar tarde al circo, no porque me lo mereciera por llevarle su traste de silla todos los domingos, sino porque yo era un chico sediento de alegría.
Teo continuaba su paseo dominical mirando todo eso que había en la Calle Real del Comercio, esto es: las vitrinas, los anticuarios, las navajas toledanas, los vinos importados, las pipas de carey, los alfanjes de Siam, las campanas de cristal, los sombreros alunados, las bolas chinas, los cuchillos, las telas importadas.
Teo era sordo pero no ciego y tal vez por eso caminaba como un gallo de hojalata, luciendo su bastón de cedro con empuñadura de marfil, el dedo pulgar en el bolsillo de su chaleco donde guardaba el relojillo tan escandaloso que hasta un sordo lo podía oír a un kilómetro de distancia. Yo seguía detrás de él, bailando un fox– trox mental, dándole un espectáculo gratuito a las beatas que al ver mi baile endemoniado salían de la iglesia de Las Angustias echándose bendiciones como unas brujas. En cambio las chicas… Al ver mi baile endemoniado, asomaban a las ventanas de sus lujosos apartamentos sus rubias cabecitas y me tiraban palabras dulcitas, besos de azúcar, miradas de fuego, prendas de seda...
--Teo, vamos a llegar tarde al circo –le recordaba a cada rato para que no se nos hiciera tarde. Teobaldo lanzaba un “¡Hay carajo!” Sensacional que se oía en toda la ciudad y apuraba el paso.
Cuando por fin llegábamos al circo, ya las contorsionistas habían colgado el bikini de cascabeles que las hacía más humanas, ya no sonaba el disco rayado con los rugidos del león, ya el empresario había sumado las ganancias del día con la sonrisa de los niños... Todo esto me producía un dolor profundo, una tristeza muy honda.
--Tú no sabes nada de mí, Teo. ¿Cuándo vas a quererme como soy?
--¿Qué estás diciendo? Te doy todo lo que me pides y ahora resulta que salgo a deberte.
--No se trata que me des por obligación sino que me quieras de verdad.
Teobaldo me amenazaba con su bastón de cedro con empuñadura de marfil queriéndome doblegar la voluntad, pero no había caso. Como yo no quería que Teobaldo se muriera de un infarto por culpa de mi desaforado amor al circo, le dije que tan pronto me crecieran las alas me iría a conocer todos los mares y todas las ciudades iluminadas del orbe. Clavó su mirada de inquisidor sobre mi precaria humanidad y me preguntó echando fuego por la boca:
--¿Qué vas a hacer en la vida?
Le dije lo que primero se me vino a la cabeza:
--Voy a ser poeta.
--Lo que me faltaba… ¡Un poeta en la familia!
Soltó una risa tan decadente que me atreví a preguntarle:
--¿Qué te hace tanta gracia?
--Te vas a morir de hambre –me advirtió.
--No creas, Teo. Sobreviviré al amor, a la soledad y a la muerte.
--Eso es cosa tuya, pero debes saber que no vives en Dublín sino en una miserable ciudad latinoamericana donde apenas hay unos cuantos edificios, unas cuantas antenas de televisión e innumerables desconocidos hacinados en apartamentos multifamiliares y covachas. En sus calles abundan las basuras, los gatos muertos, los locos, las ratas, las aguas estancadas, los desplazados que lograron escapar de la violencia y se vinieron a vivir de las sobras que les arroja la ciudad. Y aunque tú no lo creas, donde quiera que vayas siempre encontrarás la misma soledad y la misma lluvia.
¡Oh, lluvia, canción de amor y de dolor!
(Del libro de relatos El oficio de la adoración)
( * ) Este cuento aparecerá muy pronto en la revista Casa de las Américas, de Cuba