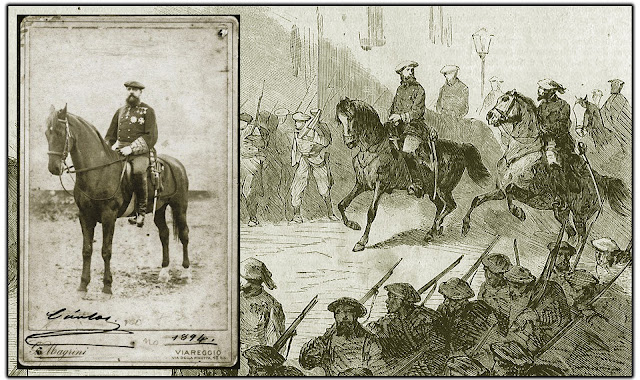- Hacia 1960 el poeta estadounidense William Carlos Williams, ya mayor, casi ciego, escribe un bellísimo poema dedicado a Pablo Neruda, coleccionista de conchas, las que iba recogiendo en “sus playas natales” hasta ser dueño del segundo conjunto más grande del mundo. En los versos Williams cuenta cómo, igual que le ocurrió a la madre en los últimos años de su vida al haber perdido la vista, “los sueños sustituían a la visión”. Se trata de un extraño testimonio, de poeta a poeta, con una historia posterior llena de vicisitudes. De hecho, Williams se lo entrega a José Vázquez-Amaral, con el fin de que lo haga llegar a Neruda, y éste hace depositario del encargo a otro amigo que consigue llevar la empresa a buen puerto con motivo de una visita del chileno a Nueva York.
Es el relato de tan accidentado trayecto, de un poeta a otro, lo que trae a la memoria de
los lectores antiguas ficciones de interminables viajes, los de misivas en una botella que
trasladan noticias hasta la costa, sí, pero a una costa a menudo equivocada o en un
tiempo fuera del tiempo. Es el tacto de las conchas, ese mirarlas con las manos,
escucharlas muy pegadas al oído, lo que nos hace pensar en formas alternativas de
visión, las que con frecuencia olvidamos ofuscados por el poder de los ojos.
Ahora las conchas de Neruda, algunas de ellas al menos, pueden verse en el Instituto
Cervantes de Madrid. Al entrar nos reciben las olas de Pacífico, muy tenues, deliciosas
en su incongruencia a trasmano en el antiguo banco, sueños de grandeza demasiado
grandes para algo, en el fondo, tan modesto como las palabras, la lengua y los
lenguajes, que necesitan más bien de apenas poco, un lugar recóndito. Esas olas
rompiendo en la playa imaginaria llaman la atención en lo discreto de su sonido, como
siempre el mar, que mantiene al espectador en vilo. A un lado, orilla inesperada, las
tumbonas invitan a un descanso estival. Fuera llueve y en esa mañana de puente parece
que el cielo anda llorando.
Las conchas intensísimas han sido expuestas como tesoros delicados en vitrinas con
forma de espiral. Deben ser exquisitas más allá de la belleza de sus formas, pues
algunos hacen fotos tras el ojo de experto. Otros vagamos sin orden entre las caracolas
humildes de la costa chilena, las de pinchos de Costa Rica, las nacaradas de Japón, las
grandes, las pequeñas, las rojas, blancas, más oscuras... Vagamos en busca de otro
tiempo, el del oleaje del Pacífico de aquel día soleado del verano austral, en la casa de
Neruda en Isla Negra -con cada cosa intacta como a punto de echar a vivir-. Regresa a
la memoria, a bocanadas, el trayecto chileno, las colecciones del poeta, la tabla que
trajeron las olas y que luego fue mesa, los mascarones de los barcos, las botellas del bar
y el mar a cuatro pasos tan dramático y siempre. El regreso a Santiago, en auto, llegar
con la tarde vaciada en los Andes que lo llenaban todo, de pronto, de esa eterna
nostalgia chilena que me ha asaltado esta mañana madrileña frente al documental del
poeta que nadie mira, entretenidos todos entre el fabuloso regalo de la playa. Quizás la
pasión por las conchas no es sino la sagrada nostalgia del mar, igual que la pequeña
colección de mi madre, melancolía particular de unas Filipinas siempre soñadas que le
hablan bajo desde otro tiempo.
Cruzo hacia Casa de América, no lejos del Cervantes, para huir de la lluvia y soñar de
nuevo con Valparaíso. Veo, también yo, un rato al menos, con los ojos de la
imaginación, los de océano. “¿Ahí está el mar? Muy bien, que pase”, escribe Neruda.
Sí, que pase (Estrella del Diego en Babelia).
Es el relato de tan accidentado trayecto, de un poeta a otro, lo que trae a la memoria de
los lectores antiguas ficciones de interminables viajes, los de misivas en una botella que
trasladan noticias hasta la costa, sí, pero a una costa a menudo equivocada o en un
tiempo fuera del tiempo. Es el tacto de las conchas, ese mirarlas con las manos,
escucharlas muy pegadas al oído, lo que nos hace pensar en formas alternativas de
visión, las que con frecuencia olvidamos ofuscados por el poder de los ojos.
Ahora las conchas de Neruda, algunas de ellas al menos, pueden verse en el Instituto
Cervantes de Madrid. Al entrar nos reciben las olas de Pacífico, muy tenues, deliciosas
en su incongruencia a trasmano en el antiguo banco, sueños de grandeza demasiado
grandes para algo, en el fondo, tan modesto como las palabras, la lengua y los
lenguajes, que necesitan más bien de apenas poco, un lugar recóndito. Esas olas
rompiendo en la playa imaginaria llaman la atención en lo discreto de su sonido, como
siempre el mar, que mantiene al espectador en vilo. A un lado, orilla inesperada, las
tumbonas invitan a un descanso estival. Fuera llueve y en esa mañana de puente parece
que el cielo anda llorando.
Las conchas intensísimas han sido expuestas como tesoros delicados en vitrinas con
forma de espiral. Deben ser exquisitas más allá de la belleza de sus formas, pues
algunos hacen fotos tras el ojo de experto. Otros vagamos sin orden entre las caracolas
humildes de la costa chilena, las de pinchos de Costa Rica, las nacaradas de Japón, las
grandes, las pequeñas, las rojas, blancas, más oscuras... Vagamos en busca de otro
tiempo, el del oleaje del Pacífico de aquel día soleado del verano austral, en la casa de
Neruda en Isla Negra -con cada cosa intacta como a punto de echar a vivir-. Regresa a
la memoria, a bocanadas, el trayecto chileno, las colecciones del poeta, la tabla que
trajeron las olas y que luego fue mesa, los mascarones de los barcos, las botellas del bar
y el mar a cuatro pasos tan dramático y siempre. El regreso a Santiago, en auto, llegar
con la tarde vaciada en los Andes que lo llenaban todo, de pronto, de esa eterna
nostalgia chilena que me ha asaltado esta mañana madrileña frente al documental del
poeta que nadie mira, entretenidos todos entre el fabuloso regalo de la playa. Quizás la
pasión por las conchas no es sino la sagrada nostalgia del mar, igual que la pequeña
colección de mi madre, melancolía particular de unas Filipinas siempre soñadas que le
hablan bajo desde otro tiempo.
Cruzo hacia Casa de América, no lejos del Cervantes, para huir de la lluvia y soñar de
nuevo con Valparaíso. Veo, también yo, un rato al menos, con los ojos de la
imaginación, los de océano. “¿Ahí está el mar? Muy bien, que pase”, escribe Neruda.
Sí, que pase (Estrella del Diego en Babelia).