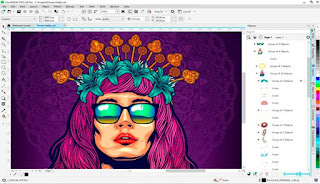|
| Margaritte Duras |
Por: Juan Carlos Silva Salguero.
El muchacho está retraído. No sabe qué hacer con su amada, se avergüenza de no saber nada, de no tener nada de experiencia en el sexo. Es por esto que está callado. A veces la mira a la muchacha, la muchacha que se ha adherido a su dolor, a su amor escondido en lo recóndito, más allá de toda vista. Ella lo entiende y le ama tal vez por eso mismo. Sabe que cualquier otro muchacho ya estaría encima de ella machacándola. Pero el muchacho no, él es noble, piensa ella. A menudo creen –los demás- que es malo, necio, típico adolescente. Pero no. Ella lo sabe. Desde que la conoció no ha podido amar a nadie más. Por esto, hasta han rumorado que el muchacho es débil, un marica, digamos, pero no y ella sabe por qué es por lo que se le ve siempre así, melancólico, tímido, callado –nunca indeciso, lo sabe, porque su decisión ya está tomada. No amará a nadie más. Acaso emprenderá una lucha consigo mismo para aprender a amar, practicándose en otras para poder llegar hasta ella (es la historia de siempre, del nunca jamás, la historia interminable) con todas las esperanzas y alegrías chispeantes, encendidas, de colores diversos. Suspenderá su amor, lo trasladará a otros, lo empeñará, alquilará, regalará a otros, pero sólo pensando en ella, al punto que todo le parecerá irreal porque no está ella sino sólo, únicamente su imagen refleja, pequeños detalles en cada gota de humanidad que ha destilado el alma de ella sobre el resto del mundo.
Ella llora cuando lee la carta que le escribió cuando era una niña. La conmueve el hecho de que se ve ahí, toda ella, toda su infancia y sus más bellos años, la pureza de las ilusiones ahora trocadas en familia, estabilidad, matrimonio, lucha por la vida (es la historia de todos). ¿Dónde está la niña tan hermosa que escribió esta carta? –se pregunta. Por eso llora al leerla y recordarse. Tantos años y esta carta aquí todavía para hacerla sentir que tenía un corazón rojo, sangrante.
Ella sabe que la quiere; la enternece esa firmeza, esa convicción con que el muchacho la busca siempre, dispuesto a lo que ella quiera siempre. Quiere hacerle el amor pero sabe que el amor de él no es carnal, es un amor que depende enteramente del recuerdo que él tiene de ella, de la compasión que un día ella tuvo por él, aunada a una comprensión sin sonido, quiero decir, sin palabras, audibles o inaudibles, nada, sólo esa conmiseración con él, ese amor infinito del que siempre se ha hablado, de un modo o de otro, tal vez común y ordinariamente novelesco, quijotesco. A este propósito él le refiere que ahora entiende a Don Quijote siempre pensando en su dama a la que se encomienda y que lo ilumina para salir con bien de las fazañas a las que se encamina con furor y decisión con el amigo Sancho. Entiende que Dulcinea le dé fuerza y valor a este noble caballero. Una antigua historia, quizá la de siempre por remota que sea, contada infinidad de veces incluso por quienes son callados y tímidos y no son capaces de hablar de estas cosas, de quienes no osarían tocar ni con el pétalo de una rosa a la damisela de sus sueños.
El muchacho ama a la muchacha por, precisamente, este silencio que ella es capaz de comprender y de estar ahí, permanecer ahí, sin decir nada y sabiéndolo todo, se solidariza con su amor dolorido, desesperado. Pero, a su vez, el muchacho se compadece de la chica porque sabe que se merecería un verdadero hombre, uno que se atreviera a traspasar todas las dimensiones humanas por ella, un ser valiente, y por ello hermoso, que se hiciera valer para vivir con ella todas las mañanas más bellas de la vida –como atreverse a hacer el amor todos los días con flores, caramelos, dulces emociones y renovadas cada día. Pero el muchacho está paralizado. No intenta siquiera desafiar a sus hermanos y a sus padres, que son los dueños de su afecto. Está ahí quieto, callado, compadeciéndola a ella y llorando en profundo silencio.
Ella dice: Se parece a El amor en los tiempos del cólera. Tanto tiempo que él (queriendo decir: Florentino Ariza) la esperó manteniendo encendida la llama del amor entreteniéndose con otras mujeres. Sí, dice él, contundente, alegre de que ella se dé cuenta de que todo cuanto están viviendo ahora es tan parecido a una telenovela o a cualquier historia de ficción escrita. Una novela (un lugar común) y ellos pensando que lo que estaban viviendo era exclusivo de las producciones artísticas, siendo que en realidad las cosas suceden así en la vida de todos los días.
Él dice: ¿Qué se siente ser el amor de la vida de alguien? Ella se ríe con toda el vigor que la caracteriza, con esa risa incontenible que chisporrotea por todo su pelo, su cara, su cuerpo.
(Espérame. Por ti siempre suceden cosas maravillosas a mí alrededor. Por ti nacieron mis hijos; por ti llovieron para mí todos los libros, todas las canciones, todos los amigos y bienaventurados momentos. Por ti he ganado la lotería: el amor.)
El muchacho no se ha puesto pilas a buscar novia y ella no se ha quedado atrás. Sin embargo, lo sigue recordando, esperando. El muchacho no ha podido amar a otra, no puede –se entrega, baja la guardia, accede a besos, cópulas- pero no ha podido amar a otra desde que la vio por primera vez, desde que fue flechado por el putt Cupido, la representación de aquella deidad romana hija de la diosa del amor, Venus, y del dios de la guerra, Marte -que antes, en Grecia, era el dios Eros, tan difundido por Shakespeare, por Mann, por Stendhal, por García Márquez; aquel dios cegador, de los amores venturosos y de los desventurados también. Cupido lo ha hechizado desde el primer momento que la vio y la muchacha lo sabe y juega con él como lo haría un gatito con un ratón. Es por esto que le dice, le incita, a que consiga novia, porque ella no se queda atrás –sin saber que llorará un día por esto mismo, porque ya no hallará a la niña que fue, la enamorada de su primera ilusión, ni al muchacho libre de los lazos de las constelaciones y de los astros y de las estrellas en la órbita de una dura e insoslayable realidad.
La muchacha llora y resguarda la cabeza en el pecho de él. Es la misma de hace tanto tiempo, la niña, la de la primera ilusión. El muchacho le acaricia la cabeza, el pelo amado, las mejillas amadas mojadas de lágrimas. Es el llanto más hermoso que ha oído jamás: pequeños quejidos de derrota, una quejumbre casi erótica, casi amor.
El muchacho recuerda que ha ido recopilando, amontonando cosas cuyo fin único es recordarla a ella, reconstruirla, manteniendo así un altar vivo en su corazón. Por ella ha sido revolucionario, ha querido morir de forma heroica, ha pretendido que es el mejor en cada momento. Pero el verdadero tesoro está guardado en su corazón; es todo cuanto ha conservado, adquirido en la vida. Nada exterior. No es nada. No es nadie, ningún reconocimiento social, ningún lugar privilegiado en los distintos escalafones laborales. Nada, no es nadie. No es el Presidente. Nada. Sólo un recuerdo lo mantiene en pie, lo mantiene orbitando como las ondas gravitacionales a los astros en invisibles mundos girantes apenas sospechados o imaginados.
La muchacha cree que nunca había conocido un enamorado como este muchacho que no ha dejado de pensarla nunca, que la ha mantenido como Norte de su vida –y se le nota por cómo está junto a ella, abiertamente, sin temores, dispuesto a afrontar todas las consecuencias de la osadía de amarla. Está ahí como un café listo y humeante, listo a ser tomado a lentos sorbos o como ella quiera.
Sabe que nadie sabe que en el muchacho existe ella. Es suya solamente, dice él. Es su secreto, existe sólo para él, invisible como los astros gravitantes a lo lejos, en lo profundo de la nada. Sabe todo esto y le parece un sueño, una locura, algo que nadie entendería jamás, y que quizá será objeto de juicios apriorísticos, ligeros, superficiales con abogados y tribunales y todo.
Al muchacho le viene sin cuidado lo que diga ella. Hay un fondo desde el cual sale esa voz de la muchacha. Sólo le gusta oírla. Está llena de luces, de chispas, de colores, de granos de mostaza, de ají picante. Pero él no haya qué decir. El afán de oír la música de su voz –y no sólo eso- el afán del tiempo que se esfuma no le permite hablar, no le autoriza a hablar. No quiere perderse un minuto de esa voz. Por ello no habla. Preferiría escribirle todo cuanto ha callado por años computables en centellones. Cuando escribe es otra cosa. El tiempo no hace falta. Fluye como la tinta, como las palabras nunca dichas, represadas, casi podridas en el estanco.