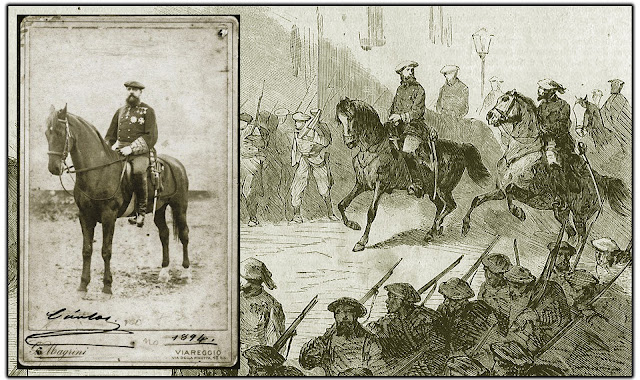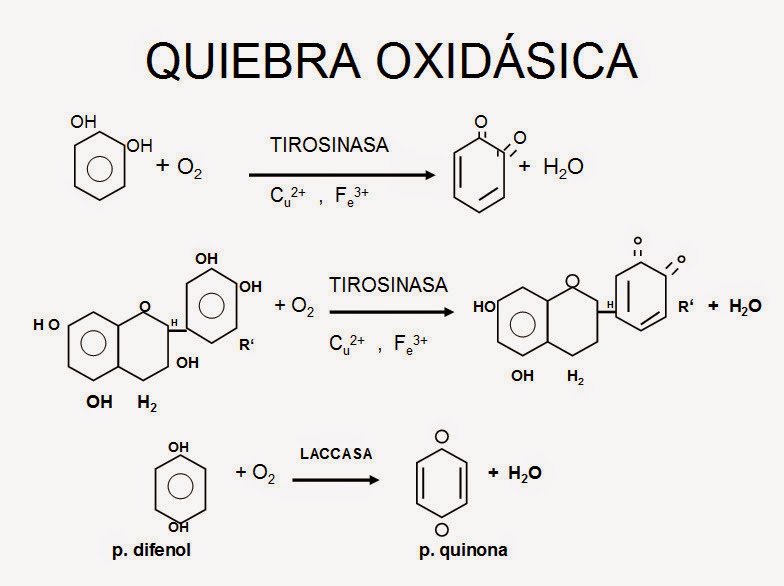Por: Reinaldo Spitaletta
Los cronopios nacieron en el teatro Champs Élysée, de París, en 1952, en el entreacto de la ópera-oratorio Edipo Rey, de Igor Stravinski, con libreto de Jean Cocteau, que en aquella presentación histórica estaba haciendo el recitante. Julio Cortázar se encontraba entre los espectadores y, de pronto, se sintió solo en la sala, todo el mundo había salido a tomar café y a comentar las incidencias de la obra, cuando él, en el ambiente, flotando, sintió unos personajes “indefinibles, unas especies de globos que yo los veía de color verde, muy cómicos, muy divertidos y muy amigos que andaban por ahí circulando”.
Supo, en ese instante sin tiempo, que se llamaban cronopios, loquillos en apariencia, muy poetas y sensibles, sin miedos ni apuros, con cierta dosis de irreverencia. Los saludó y conversó un ratito con ellos, aunque quería quedarse a tomar el café que no había podido beber, porque, claro, se había quedado para encontrarse, sin saberlo, sin esperarlo, con los personajes verdes, volátiles, que diez años después, en un libro que causó sensación entre adolescentes y en los ánimos de uno que otro vejestorio soñador, se publicó con el título de Historias de Cronopios y de Famas.
A diferencia de los cronopios, brincones y carentes de vergüenza, los famas son conservadores y muy ordenados. Así que estas notas las dedicaremos a aquellos que van por el mundo haciendo bullas y declarando que aman la libertad, el absurdo y lo que puesto a la vista carece de lógica. Los cronopios andan sueltos en parques y a veces se cuelgan de las lámparas de araña de las iglesias para reírse de los que van a dormir en las bancas, y son burleteros, como Rigoletto, el duende musical que habita en mi casa y del cual ya he narrado parte de sus travesuras en otros escritos.
El nacimiento de los cronopios tenía que ocurrir, precisamente, en el homenaje que París le rendía a Stravinski, en un teatro en el que solo uno de los espectadores estaba listo para verlos y entenderlos, para la comunicación con unos picarillos mudables que después se introdujeron en la cotidianidad de señoras burguesas y estudiantes de colegios de monjas.
Los cronopios no son propiedad cortazariana, aunque a él se deba su existencia literaria. Son de los que los quieran adoptar. O, por lo menos, deseen que se les sienten en el sofá de la sala, le pellizquen el trasero a la visita y hagan aburrir a la suegra cuando llega vestida de domingo, muy atardecida y dispuesta a hablar sin frenos ni cortesía sobre lo mal que le ha ido a su hija. O que, como Rigoletto, se introduzcan en el equipo de sonido, y si lo que está sonando es de su predilección, suban el volumen a su amaño hasta llegar a límites que pueden hacer estremecer la casa y poner el corazón a punta de salirse y dar saltos por el corredor.
Los cronopios son capaces de ponerte zancadilla cuando estás a punto de entrar de urgencia al inodoro o en momentos en que vas descendiendo por las escaleras rumbo a aquella tortura cotidiana que denominan el laburo, o, en otras palabras, el trabajo, que por estos lares y por casi todos se volvió una manera de la virtud y la peor forma de aburrirse. Porque, se dirá, hay mejores maneras para entrar en el mundo de los seres que se aburren, como el pintor aquel que era tan alto, que la frazada que tenía (más bien: esta era pequeña) no le daba para cobijarse todo: si se cubría los pies, del pecho para arriba quedaba al descubierto. Y así.
Sin duda, a ese artista de la aburrición (que un tal Moravia describe con maestría) los cronopios le tuvieron que hacer cosquillitas en los pies, con plumas de gallina o con pinceles suaves. Los cronopios son expertos en dar instrucciones sobre todas las cosas: cómo besar a una vieja caliente sin perder el apetito; cómo acostarse en un colchón de blanduras de pluma sin sufrir un dolor lumbar; cómo llorar con “un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza”.
Como dicen ciertos pelados, los cronopios “no comen de nada”. Van a lo que van. Y vienen a lo que vienen. Sin escrúpulos. Te pueden dejar en un momento determinado sin papel higiénico en una situación de crisis intestinal. O, para no caer en ámbitos de alcantarilla, te pueden susurrar toda la noche, sí, ahí, pegaditos a las orejas, y te harán el sueño imposible. Lo dejan de hacer cuando los invitás a café caliente y bien cargado, ya sabés.
Una de las historias del libro, sí, de ese publicado en 1962, que tiene su modo de atraer el miedo, es aquella que comienza así: “En un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las tres de la tarde, muere”. Los cronopios, que han adquirido una alta graduación de maldad, son expertos en alterarles los nervios a los unicornios y a algunas bestezuelas que aparecen de vez en cuando para asaltar escaparates y cómodas, y que, al querer entrar a buscar cambuche, los reciben con risotadas sorpresivas y con orines muy bien arrojados a la cara de los monstruitos.
Tal vez, la máxima expresión de los cronopios en el uso eficaz del sentido común, la constituyan las instrucciones para subir una escalera. Con esa guía ellos gozan hasta caer barriga arriba, muertos de las risotadas, cuando la gente las sube de frente, “pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas”. Estos seres extraordinarios, que flotan como globos de piñata en una salón de cumpleaños, comen raviolis y fríjoles con garra, aunque lo que más les agrada es la aguapanela con limón, una bebida con misterios incorporados, que hace que los tenores alcancen tres y cuatro escalas y den el do de pecho sin ninguna dificultad aparente.
Todos sabemos que Edipo rey, el liberador de Tebas, no pudo hacer nada contra el destino. A los cronopios, en cambio, les importan un pepino lo que les trace el sino, la fatalidad, la rueda de la fortuna. Nada de esas celadas los alteran. Se ríen del que se quedó sin trabajo, porque, dicen, ha logrado una manera de la independencia y la libertad. Y del que lo atropelló el tranvía por ir mirando el culo de las muchachas de falda corta, porque al menos se distrajo en un paisaje conmovedor.
Ah, y en cuanto a poner sobrenombres, son una maravilla para la invención, que no es más que ponerles cuidado a las cosas que pasan. Y a las maneras de ser. A la señora robusta, sí, la que habita diagonal a mi casa, que siempre está asomada a la reja viendo pasar los carros y el mundo, la bautizaron como Culo Rubio, al tiempo que al cuidador de automóviles, un tipo calvo y ojiazul, de dulceabrigo rojo en la mano, lo llaman “Lengua de tigre”, debido a que es un aficionado sin límites al chismorreo.
Los cronopios del libro de alias don Rayuelo se pasan a veces de anaquel en anaquel, provocan un ruido de demonios invitados a un aquelarre, en el que ponen patas arriba a las brujas, casi todas pelinegras y de caderas exuberantes, y se los digo, no dejan dormir. Hay, cuando lo ocasión lo amerita, que llamar al inquieto Rigoletto para que ponga orden en la casa, les programe un poco de música para insomnes y los deje roncando en gavetas y alféizares.
Son como niños indóciles. Se vuelan por la calle San Martín (sembrada de laureles, guayacanes y araucarias), llegan hasta donde está el busto del libertador argentino y se paran en su cabeza de bronce a reírse de todos los que pasan. Ya les han arrojado piedras y un borracho les mandó un salivazo espeso que quedó colgando de la nariz del prócer. Me parecen divertidos, pese a las molestias que en ocasiones causan, más que todo porque pertenecen a un mundo que ya no existe, sin relojes, sin paradas de buses, sin filas de bancos, y entonces quieren que volvamos a los tiempos en que uno se quedaba sentado en medio del teatro, sin café y sin músicos, viendo volar globos verdes en los que iban montados los cronopios de un tal Julito, más loco que ellos.